Pablo Atchugarry está preocupado. Hay un chingolo atrapado, que vuela entre los altos ventanales del hall, buscando una salida. Es un pajarito copetudo, poco más grande que un gorrión. La entrevista con TN no empezará hasta que sus asistentes abran las puertas, a pedido de él, para que el pájaro por fin vuele hacia al exterior. Acaso tenga su nido en algún árbol de estas 42 hectáreas que conforman la Fundación Atchugarry. Un lugar nacido y creado gracias a su imaginación y su empuje. Un parque de esculturas, más de 80, al que se llega por la preciosa ruta 104, entre arboledas y campos ondulantes, que sale a la altura de Manantiales, en el final de La Barra, en Uruguay.
Es un paseo increíble para todos los que veranean o visitan la zona. Y aunque está allí desde 2007, en 2021 sumó un edificio diseñado por el arquitecto uruguayo estrella, Carlos Ott. Es el MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry), un espacio de líneas curvas que alberga varias salas de exposiciones, un cine, una cafetería, una tienda y una gran terraza con vistas panorámicas al parque, en cinco mil metros cuadrados. Pronto se sumará una sala de teatro.
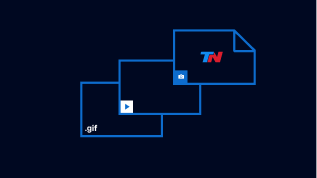
El escultor Atchugarry, de 70 años, está en todo lo que se ve. Firmó con Ott el diseño del museo, ideó el paisajismo de un espacio que incluye lagos y colinas y por supuesto, las obras. En mármol, en su mayoría de gran tamaño. Una de ellas se remató hace poco en 650 mil dólares, hito para el arte uruguayo contemporáneo. Pero no solo hay suyas: obras de Leandro Erlich, Bruno Munari, Gyula Kosice, Octavio Podestá, Miguel Ángel Battegazzore, Ignacio Día de Rabago, Edgar Negret, Ennio Iommi lo acompañan, entre otros.
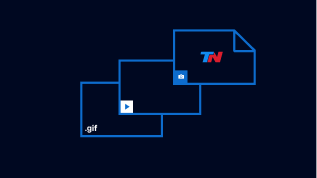
El MACA expuso, y lo sigue haciendo, la obra de grandes artistas. En el último tiempo, desde Guillermo Kuitca a John Baldessari, el cubano Dagoberto Rodríguez o Joaquín Torres García. También es lugar de encuentro para charlas, conferencias, festivales de literatura y un sinfín de actividades que dejan sin días libres a sus entusiastas colaboradores. Incluyendo el vasto programa educativo: siempre hay chicos de escuelas recorriendo el predio, preguntando y aprendiendo cosas. Escuelas al Parque, Talleres con Artistas, Jóvenes Creadores, Taller de Cine y Teatro, Residencia de Artistas.
Todo allí es gratuito, una decisión inamovible del dueño de casa que él justifica así: “Uno no cobra entrada para que la gente entre en su casa, y esta es la casa de todos. No hay que poner barreras, sino sacarlas”. Claro, la pregunta eterna es cómo se sostiene todo eso. Y la respuesta tiene que ver con donantes amigos, en una gala anual de recaudación de fondos, sponsors y ayudas de algunas de las grandes fortunas de Sudamérica, de ambas orillas. Bulgheronis, Constantinis, Roemmers, Sieleckis.
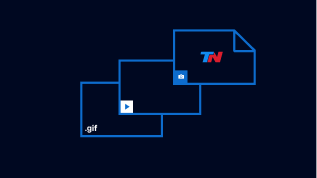
Atchugarry interrumpió por un rato su actividad favorita, el trabajo en su taller, que le insume más de 10 horas diarias. Su apellido remite a una familia ilustre del Uruguay, que da nombre a las calles: su hermano Alejandro fue un querido y recordado ministro de Economía durante la crisis de 2002, bajo el gobierno del colorado Jorge Batlle. La ruta 104 que lleva al MACA es la que tiene su nombre, y bajo el aura de su recuerdo se inauguró, junto a Lacalle Pou, en la rotonda que la encuentra con el mar, “Mariposa de la vida”, de acero inoxidable, de 12 metros de altura. Si el eje Punta del Este-LaBarra-José Ignacio está consolidándose como polo artístico dinámico, el MACA tiene mucho que ver con esa transformación.
Con anteojos de soldador, barbijo, pulidora eléctrica entre las manos, se enfrenta a una enorme piedra de mármol en una nube de polvo y ruido que lo cubre todo. Es un trabajo duro, físico, en el que lleva décadas, pero no se cansa. “Cuando estoy trabajando en el taller soy más yo que nunca. Hago lo que quiero hacer, tan concentrado en esa tarea que el mundo desaparece”, le dice a TN.
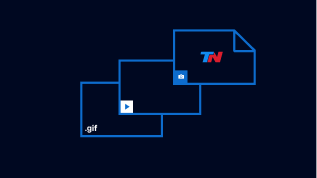
Atchugarry pasa en el Uruguay unos meses al año, el verano extendido. Su casa está en Lecco, en el sur del Lago Como, en Italia. El sitio al que llegó siendo un joven artista de pelo largo, un poco hippie, que buscaba su lugar en el mundo. “Hice mis primeros cuadros cuando tenía 8 años, ahora tengo 70. Nací en Montevideo, fui a una escuela pública, soy disléxico, con grandes dificultades, y el arte se transformó en mi mundo. Ya tenía el mundo de los animales, que amaba, plantaba un huerto en casa, y llegó el arte. Ayudado por mis padres, que siempre me estimularon. Mi padre pintaba. La primera muestra en Uruguay la hice con 18 años; con 20 fui a Buenos Aires, a la galería Lirolay. Con 23, me fui a Italia, y al final me quedé. En el año 79 descubrí el mármol de Carrara, el material que usaban Miguel Ángel, Bernini, todos los grandes artistas italianos del Renacimiento y después. Me quedé allá para realizar la Piedad, que al final traje a mi país”.
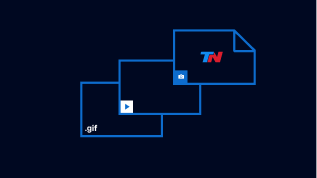
Trabajó en esa pieza entre 1982 y 1983, por encargo de un cura. Para poder trasladarla al Uruguay hubo que realizar una capilla. Ahora hay misas, en este mismo campo. “Es una cosa muy linda”, dice. “Se empieza a vivir el espacio a través de la gente. Ahora hay mucho interés por mi trabajo, a nivel de galerías, museos y coleccionistas —agrega—. Pero yo igual las haría porque es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer”.
—¿Qué significa para vos este gran centro cultural en pleno campo?
—Este es mi legado, donde van quedando las cosas más importantes, en mi país. Los coleccionistas al final accedieron a que trajera mi obra más grande en mármol, que hice en mi taller de Italia durante ocho años. Y así voy logrando que estén acá, donde la naturaleza es la gran protagonista. Este lugar es resultado de lo que ha hecho la naturaleza y la que alberga el ser humano en sus fases más creativas. Estoy convencido de que con más arte habría menos guerras. Este lugar es la obra más completa que hice, nunca se termina y nunca se terminará. Ahora miro ese grupo de palmeras y me alegra que se han formado como lo tenía en mente. Es eso: un sueño llevado a realidad.

—El desafío aparece como una constante: trabajar un material tan difícil como el mármol, los traslados internacionales, las ideas grandes como sueños, tiene algo de quijotesco todo lo que hacés.
—Sí, me gusta la excelencia, no me detengo por las necesidades. Me gustan los proyectos libres. Que si se necesita algo que viene de otra parte del mundo, pero es excelente, vamos por él. Sí que tiene algo quijotesco todo esto, pero mirá: al final se podía, se podía hacer.
—¿Quién te frena? Dicen que tu mujer, Silvana Neme.
—Trata, pero al final se frustra. Somos una buena sociedad. A veces siento culpa porque le tiro camiones de cosas para resolver. Ella está muy involucrada en todo, a veces es demasiado, gestionar todo esto, hacerlo funcionar técnicamente, con los desafíos nuevos que aparecen todo el tiempo. Creo profundamente en que cada uno de nosotros, en nuestras sociedades, debemos aportar ese granito de arena. Algo. Algo tenemos que aportar para que mejore.
Atchugarry se dispone a volver al taller, aunque hay un enjambre de personas que esperan para verlo. Los colaboradores lo acompañan hacia el enorme galpón donde trabaja. Por el camino, el escultor señala en distintas direcciones. Cosas para cambiar, arreglar, mejorar. Un arbusto naciente que necesita guías. Desde el emplazamiento de esculturas monumentales de grandes maestros al chingolo perdido en busca de una salida, todo ocupa y forma parte de su cabeza. También de su sonrisa campechana. Porque Atchugarry anda como preocupado por cada detalle, pero feliz.



